16 noviembre, 2025
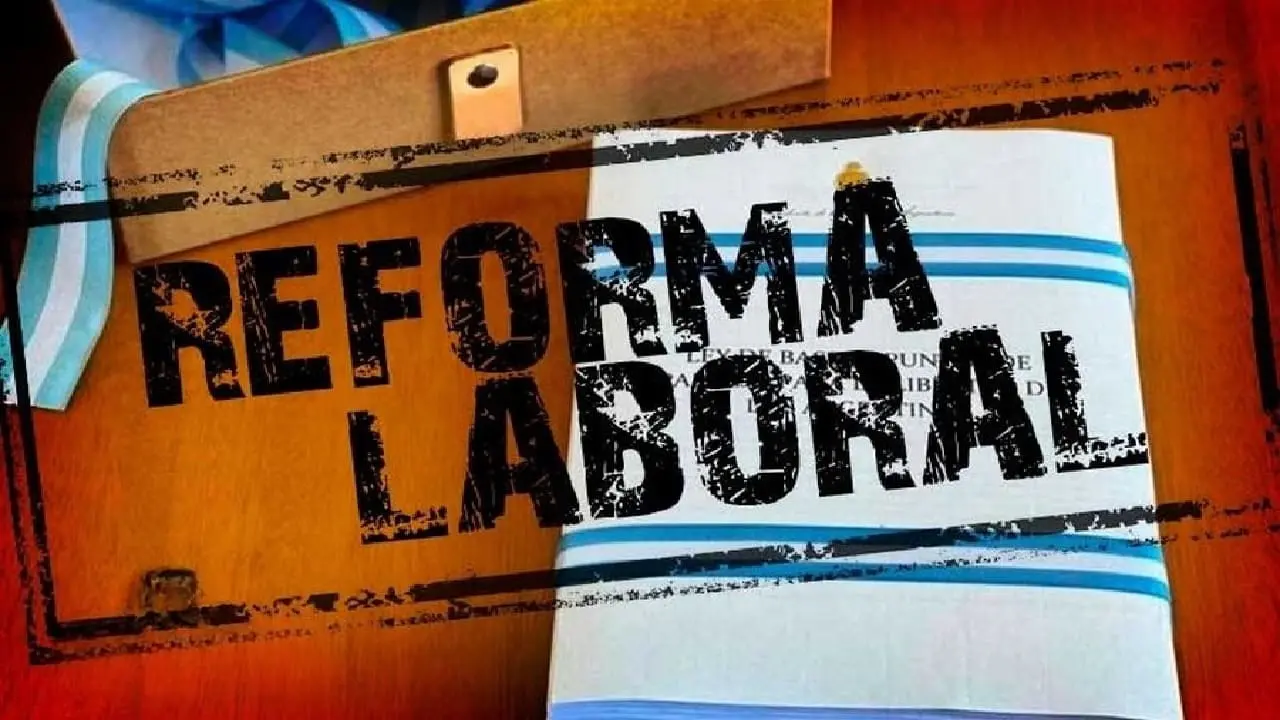
Hablar de una reforma laboral en la Argentina es volver a ese campo minado donde la técnica jurídica se cruza con la historia política. Desde la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 en 1974, se ha oscilado entre dos mandatos contradictorios: proteger el trabajo como bien social y garantizar la competitividad de la producción. Esa dialéctica, que durante décadas dio vida al sistema, hoy se encuentra agotada.
Por Sergio Mammarelli*
La economía digital, las nuevas formas de empleo y la crisis del sindicalismo tradicional no pueden seguir discutiéndose con las categorías de hace medio siglo. Modernizar no es precarizar: es reconocer la transformación de los modos de producir y distribuir valor en la sociedad del conocimiento.
El problema no es si el modelo de 1974 fue exitoso. El problema es que la Argentina de 2025 ya no es la del obrero de planta, del taller metalúrgico ni del sindicato único. ¿Cómo mantener aquel modelo en un mundo donde el empleo formal dejó de ser la única forma de participación laboral?
Nuestro sistema descansa sobre un trípode normativo —la LCT, la Ley de Asociaciones Sindicales y la de Convenios Colectivos— construido para un país industrial, homogéneo y centralizado. Hoy, ese trípode tiembla sobre las grietas de la economía digital, la informalidad estructural y la desigualdad regional.
La LCT sigue definiendo al trabajador como aquel que presta servicios personales, continuos y subordinados. Un modelo que hoy representa apenas el 40 % de la población económicamente activa. Millones de trabajadores —de plataformas, profesionales freelance, monotributistas dependientes— flotan en la zona gris de la desprotección.
El sindicalismo, atrapado en su propio laberinto de privilegios y repeticiones, conserva poder institucional, pero ha perdido representatividad real. Y la negociación colectiva, concebida para ramas industriales del siglo pasado, se volvió un trámite burocrático, incapaz de reflejar la diversidad productiva del país.
El resultado es un derecho del trabajo rígido, hiperjuridizado y paradójicamente excluyente: las normas que debían tutelar terminan expulsando. No por malicia, sino por anacronismo.
El sindicalismo argentino fue durante décadas un actor decisivo de la democracia social. Pero la unidad impuesta devino uniformidad, y la uniformidad, irrelevancia política. La personería gremial única, que alguna vez garantizó cohesión, hoy bloquea la renovación.
La legitimidad ya no proviene del sello, sino del voto. El poder gremial del siglo XXI se medirá por la capacidad de representar, no de impedir. Por eso, la modernización sindical no es una concesión al mercado: es una deuda con los propios trabajadores.
Se necesita pluralismo real, elecciones periódicas y control público del financiamiento. Un sindicalismo que publique sus balances, limite las reelecciones y vuelva a ser interlocutor social, no empresa de poder.
La transparencia no debilita la autonomía, la legitima.
Durante años, la política laboral argentina osciló entre la imposición y la resistencia: decretos de un lado, paros del otro. Ese modelo agotado convirtió el conflicto en rutina.
La nueva etapa exige pasar del decreto a la deliberación. La negociación colectiva debe dejar de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de gobernanza social. La propuesta es clara:
Negociación multinivel, con convenios marco nacionales, regionales y de empresa.
Consejo Federal de Negociación, con representación de sindicatos, pymes, cooperativas y autónomos.
Observatorio Digital de Convenios, para transparentar datos, resultados y compromisos.
No se trata de flexibilizar, sino de descentralizar con responsabilidad. De construir una cultura de concertación donde el conflicto no desaparezca, sino que se administre con inteligencia.
La llamada “flexiseguridad” —concepto de la OIT y la UE— combina movilidad laboral con protección social. Implica aceptar que la estabilidad no puede seguir dependiendo de una indemnización incierta, sino de un sistema de fondos de cese y transición, que reemplace la ruptura por la movilidad asistida.
El contrato de trabajo ya no puede ser una jaula ni un papel de amenaza judicial. Debe ser un instrumento vivo que acompañe la trayectoria del trabajador, incluyendo períodos de formación, reconversión o autonomía parcial.
Las relaciones laborales híbridas —plataformas, cooperativas de servicios, profesionales con dependencia económica— exigen un Derecho del Trabajo funcional, que combine tutela proporcional con autonomía regulada.
Los principios deben actualizarse. La irrenunciabilidad, no como dogma, sino como garantía informada; la presunción de laboralidad debe integrar nuevas formas de colaboración y trabajo y el diálogo social, debe ser la fuente de legitimidad normativa.
Debemos avanzar hacia un nuevo pacto entre trabajo, capital y Estado. Es una reconstrucción del pacto social.
Tres ejes resumen esta filosofía:
Las reformas que necesita la Argentina no son una demolición del pasado, sino una actualización inteligente de sus cimientos. Tres leyes estructuran nuestro sistema laboral: la Ley de Asociaciones Sindicales, la Ley de Convenios Colectivos y la Ley de Contrato de Trabajo. Si no las tocamos con bisturí, seguiremos administrando un museo jurídico. Si las reformamos con sentido, podremos volver a equilibrar libertad, justicia y productividad.
No se trata de cambiar leyes para agradar a los mercados, sino de actualizar instituciones para volver a proteger con inteligencia.
El siglo XXI no necesita menos Derecho del Trabajo, sino mejor Derecho del Trabajo: plural, transparente, federal y compatible con la innovación.
Reformar el sistema laboral argentino no es un acto de demolición, sino de responsabilidad histórica. Modernizar sin tutelar sería una regresión. Tutelar sin modernizar sería una condena.
El sindicalismo, los empresarios y el Estado deben reencontrarse en una mesa de verdad, sin consignas. Porque donde hay poder económico y desigualdad, debe haber instituciones que equilibren mediante el acuerdo. Pero ese acuerdo solo será legítimo si se construye sobre información veraz, participación plural y responsabilidad compartida.
El derecho del trabajo no debe adaptarse al mercado, sino al ser humano que trabaja en él. Y esa, quizá, sea la definición más política de todas.